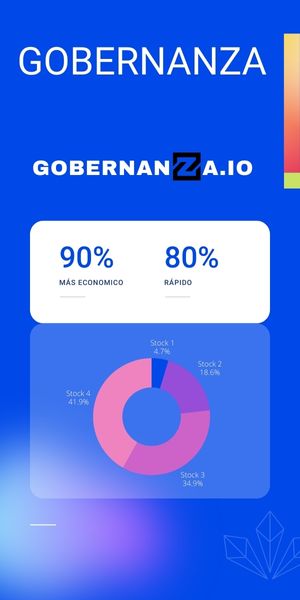- Home
- Gobierno digital
- Los laboratorios de innovación pública que están cambiando América Latina.
Los laboratorios de innovación pública que están cambiando América Latina.
![]() Claudio MartinezGobierno digital4 months ago284 Views
Claudio MartinezGobierno digital4 months ago284 Views

Algo interesante está pasando en los gobiernos latinoamericanos. Desde las oficinas del Ministerio de Hacienda en Santiago hasta los pasillos de la Veeduría en Bogotá, una nueva forma de hacer gobierno está tomando forma. No es ruidosa, no sale en los titulares, pero está transformando silenciosamente cómo el Estado se conecta con sus ciudadanos.
Seamos honestos: la burocracia tradicional ya no funciona como antes. Los problemas que enfrentamos hoy —el cambio climático que golpea nuestras ciudades, la desigualdad que se ensancha, la revolución digital que nos alcanzó sin manual de instrucciones— necesitan respuestas que las estructuras rígidas de siempre simplemente no pueden dar.
Es aquí donde entran estos espacios que han comenzado a llamar “laboratorios de innovación pública”. Y aunque el nombre suene técnico, en realidad se trata de algo bastante simple: lugares donde funcionarios, ciudadanos y expertos se sientan a pensar juntos cómo resolver los problemas de verdad.
Un movimiento que crece sin hacer ruido

La Red Iberoamericana de Laboratorios de Innovación Pública no es precisamente un nombre que aparezca en las conversaciones de café, pero sus números impresionan: han mapeado más de 100 experiencias similares en todo el mundo, y resulta que América Latina está liderando esta transformación silenciosa.
Desde 2018, la Secretaría General Iberoamericana le ha apostado a esta idea de que la innovación puede ser una herramienta real para modernizar nuestros Estados. Los Laboratorios Iberoamericanos de Innovación Pública (conocidos como LAIB, porque en el sector público todo tiene sigla) han llegado a Ecuador, Costa Rica, Brasil y Uruguay con una propuesta sencilla: reunamos a la gente, pensemos soluciones juntos, probémoslas durante seis meses y veamos qué funciona.
Suena simple, ¿verdad? Pero cualquiera que haya trabajado en gobierno sabe que hacer que las cosas simples sucedan puede ser extraordinariamente complicado.
Chile: una década aprendiendo sobre la marcha
El Laboratorio de Gobierno chileno cumplió diez años en 2025, y se nota que ya no son los novatos que empezaron en 2015. Ubicado dentro del Ministerio de Hacienda —lo que les da peso institucional pero también les genera algunas presiones presupuestarias—, han desarrollado algo parecido a una fórmula que funciona.
Su receta tiene tres ingredientes principales: un índice que mide qué tan innovadores son realmente los servicios públicos (porque en gobierno todo se mide, para bien o para mal), un programa llamado “Ágil” que ayuda a co-crear soluciones concretas, y una escuela que forma funcionarios en estas nuevas metodologías.
Los resultados de su último índice, publicado en 2024, muestran algo esperanzador: más de 50 servicios públicos participaron voluntariamente, y cinco instituciones lograron la categoría “Modelo” con más de 75 puntos. Entre ellas, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional del Consumidor—organizaciones que uno no asociaría automáticamente con la innovación.
Pero el caso que más me llama la atención es el de la prueba SIMCE. Trabajando con la Agencia de Calidad de la Educación desde 2023, lograron algo que parecía imposible: reducir a la mitad el tiempo que demoran en entregar los resultados. De seis u ocho meses pasaron a tres. Para cualquier profesor o director de colegio, esa diferencia significa contar con información útil al inicio del año escolar, no a mitad de año cuando ya es tarde para hacer ajustes.
Orlando Rojas, quien dirige el Laboratorio, lo explica sin rodeos: “La entrega de los resultados SIMCE es una problemática muy importante que había que abordar desde una lógica distinta, trabajando en conjunto”.
Lo que me parece inteligente de su enfoque es que no se quedaron en Santiago. Crearon una red de “embajadores regionales” que replican las metodologías en otras partes del país. Es una forma astuta de escalar sin multiplicar la burocracia central.
Colombia: midiendo lo que antes era inmensurable
Bogotá siempre ha tenido esa costumbre de hacer las cosas a su manera, y con LABCapital no fue diferente. Ubicado en la Veeduría Distrital—una institución que tradicionalmente se dedicaba a fiscalizar—, decidieron crear el primer índice de innovación pública a nivel de ciudad en América Latina.
Y funcionó tan bien que el Departamento Nacional de Planeación adoptó su metodología como base para el índice nacional. No está mal para un experimento local.
Los números bogotanos cuentan una historia de progreso sostenido: de 36.7 puntos en 2018 a 45.02 en 2023. Puede parecer lento, pero quien haya intentado cambiar algo en una entidad pública sabe que esos 8 puntos representan años de trabajo hormiga.
La medición de 2023 incluyó 70 entidades distritales—desde las secretarías centrales hasta las 20 alcaldías locales. Su índice evalúa cuatro componentes que en el fondo responden a preguntas básicas: ¿la institución tiene capacidad para innovar? ¿Qué metodologías usa, especialmente con participación ciudadana? ¿Qué ha logrado implementar? ¿Y documenta lo que aprende?
Laura Oliveros, quien coordina LABCapital, lo resume en una frase que suena simple pero que en el contexto gubernamental es casi revolucionaria: “La transformación es posible cuando trabajamos juntos”.
Argentina: cuando la academia se encuentra con la práctica de la industria.
El caso argentino es particular porque viene desde la Universidad Nacional de Rosario. PoliLab no está dentro del gobierno, sino que lo estudia desde afuera—y esa perspectiva externa les ha permitido generar conocimiento que otros están usando.
Rita Grandinetti, quien dirige PoliLab, ha coordinado investigaciones que han documentado esos más de 100 casos de laboratorios que mencioné al principio. Su trabajo “Laboratorios de Gobierno para la Innovación Pública: un estudio comparado” se ha vuelto lectura obligatoria para quienes quieren entender este fenómeno.
Pero no se quedaron solo en la investigación. La Red de Innovación Pública Argentina, que coordinan desde Rosario, reúne a gente de universidades, ONGs, agencias estatales y representantes de diferentes niveles de gobierno. Es un espacio que captura esa diversidad argentina donde conviven orientaciones políticas distintas pero comparten el interés por mejorar cómo funciona el Estado.
Una de sus contribuciones más interesantes es un índice de apertura de información a nivel subnacional. Los resultados no son particularmente alentadores: solo tres jurisdicciones obtienen calificación “Muy Bueno”, el 46% está en situación “Regular”, y hay lugares que prácticamente no han avanzado en temas de transparencia.
Uruguay: gobierno digital con enfoque humano
AGESIC, la agencia uruguaya de gobierno electrónico, creó su laboratorio con un enfoque particular: innovación social en gobierno digital. Suena técnico, pero en la práctica significa algo muy concreto: cómo hacer que los servicios digitales del Estado realmente sirvan a las personas.
Su metodología tiene cuatro fases que siguen una lógica bastante intuitiva: entender el problema, empatizar con quien lo vive, co-idear soluciones, y experimentar con prototipos.
Cristina Zubillaga, directora adjunta de AGESIC, lo explica así: “La creatividad puede ser aprovechada y en países de la dimensión como el nuestro, la innovación resulta un elemento muy importante”. Uruguay, con sus 3.4 millones de habitantes, tiene la ventaja de poder experimentar a escala nacional lo que en otros países sería apenas un piloto local.
Han trabajado en cosas tan concretas como mejorar la plataforma Usuario gub.uy (el portal único de trámites) y tan experimentales como desarrollar pilotos de realidad extendida para capacitaciones del Ministerio del Interior.
Lo que me parece valioso del caso uruguayo es que no se aislaron. Recientemente, equipos de varias instituciones participaron en intercambios con el Laboratorio de Gobierno de Chile. Es una forma inteligente de aprender de experiencias similares sin tener que inventar todo desde cero.
¿Qué tienen en común estos experimentos?

Aunque cada país ha desarrollado su propio enfoque, comparten algunas metodologías que parecen ser clave para que estos laboratorios funcionen.
El Design Thinking aparece en todos lados. No es solo una moda importada de Silicon Valley—aunque algo de eso hay—sino una forma sistemática de identificar problemas desde la perspectiva de quien los vive, generar múltiples soluciones posibles, y probar prototipos antes de implementar a gran escala.
La co-creación es otro pilar fundamental. Rompe esa barrera tradicional entre “nosotros” (el Estado) y “ellos” (los ciudadanos) para crear espacios donde funcionarios, ciudadanos y expertos trabajan como iguales. Suena bonito en el papel, pero implementarlo requiere cambiar culturas organizacionales que llevan décadas funcionando de manera vertical.
El prototipado rápido permite probar ideas sin comprometer recursos enormes. En lugar de apostar todo a una gran reforma, se hacen versiones simplificadas que pueden fallar sin causar desastres. En el sector público, donde el costo del error suele ser político además de económico, esta aproximación es liberadora.
La experimentación controlada quizás sea lo más disruptivo. Implementar pilotos de seis meses con medición de impacto antes del escalamiento va contra toda la tradición de política pública, donde las decisiones se toman en las oficinas y se implementan sin mayor testeo.
Los obstáculos que aún persisten
No todo es color de rosa. Un estudio de Red Innolabs encontró que más del 80% de los empleados públicos considera que el desarrollo de estos laboratorios es limitado, y solo un tercio ha participado en iniciativas de innovación.
Esto significa que, por ahora, la innovación sigue siendo cosa de un grupo relativamente pequeño dentro de cada institución. Es una práctica de “nicho” que depende demasiado de voluntades políticas específicas.
La sostenibilidad institucional es el talón de Aquiles. Cuando cambia el gobierno, o incluso cuando cambia el ministro, estos laboratorios pueden desaparecer de un día para otro. Los más exitosos han intentado blindarse institucionalizando sus procesos, pero no es fácil.
El escalamiento es otro desafío considerable. Una cosa es tener un prototipo exitoso y otra muy distinta transformar toda una institución a partir de esa experiencia. Chile lo ha intentado con sus embajadores regionales, Colombia con su índice territorial, pero convertir la excepción en regla sigue siendo complicado.
La generación de impacto medible presiona a estos laboratorios a demostrar que valen la pena. Los índices que han desarrollado Chile y Colombia son intentos sofisticados de responder a esa demanda, pero medir innovación en el sector público no es sencillo.
La construcción de ecosistemas requiere trascender las instituciones de origen. Los casos más interesantes, como la Red argentina o los LAIB regionales, muestran que cuando estos laboratorios logran articularse en redes más amplias, su impacto se multiplica.
Los números que importan
Más allá de las metodologías y los discursos, algunos números ayudan a dimensionar el impacto real de estos laboratorios.
Chile reporta más de 600 participantes en sus encuentros anuales, con streaming que llega a más de 1,500 personas. Su índice ha funcionado consistentemente durante cinco años, involucrando decenas de instituciones en procesos de autoevaluación y mejora.
Colombia presenta 70 entidades participando voluntariamente en su índice 2023, con crecimiento sostenido que superó las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Es evidencia de que la innovación pública puede ser medida y gestionada sistemáticamente.
Argentina ha producido más de 100 publicaciones académicas sobre el tema, posicionándose como el referente regional en generación de conocimiento. Su enfoque de investigación aplicada permite documentar experiencias y generar marcos conceptuales que otros países están utilizando.
Uruguay, pese a su tamaño, ha logrado inserción efectiva en redes regionales y ha desarrollado metodologías que otros laboratorios están replicando.
¿Hacia dónde va esto?

El Encuentro Iberoamericano de Innovación Pública 2025 en Santiago reunió a más de 500 personas de 12 países. Los cinco ejes que se discutieron dan pistas sobre hacia dónde se mueve esta agenda: inteligencia artificial en el sector público, escalamiento de innovaciones, colaboración y alianzas, confianza ciudadana, e innovación territorial.
La inteligencia artificial está empezando a aparecer en los radares. Chile inició desafíos GovTech que integran ciencia y tecnología, Uruguay desarrolla pilotos de realidad extendida, Colombia incorpora herramientas digitales en su medición. Pero aún están en etapas experimentales.
El escalamiento sigue siendo el desafío principal. Cómo pasar de pilotos exitosos a transformaciones sistémicas es una pregunta que ningún laboratorio ha resuelto completamente. Los más maduros están intentando evolucionar de espacios de experimentación a plataformas de transformación institucional.
La colaboración regional se está fortaleciendo. Los LAIB han demostrado que muchos desafíos públicos son similares entre países, y que compartir experiencias acelera el aprendizaje colectivo.
¿Es realmente una transformación?
Estos laboratorios representan algo más profundo que nuevas unidades organizacionales o espacios físicos bonitos. Están cambiando gradualmente la cultura de cómo se concibe el trabajo público.
Donde antes primaba la verticalidad y el control, ahora se experimenta con colaboración horizontal. Donde antes el error era inaceptable, ahora se cultiva la experimentación controlada. El vocabulario mismo está cambiando: términos como co-creación, iteración, pivotaje se van incorporando naturalmente al lenguaje gubernamental.
La ciudadanía también está cambiando de rol: de receptor pasivo de servicios a co-creador activo de soluciones. Esto requiere nuevos espacios de participación y metodologías más inclusivas que estos laboratorios están desarrollando, no sin dificultades.
¿Es un cambio estructural o una moda que pasará? Los datos actuales, el crecimiento sostenido y la articulación regional sugieren que algo importante está ocurriendo. Pero también es cierto que el sector público ha visto muchas “modernizaciones” que terminaron siendo cambios superficiales.
La diferencia, quizás, está en que esta transformación viene desde abajo, desde funcionarios y ciudadanos que experimentan con formas distintas de trabajar juntos. No es una reforma impuesta desde arriba, sino una evolución que emerge de la práctica cotidiana.
Los próximos años dirán si estos laboratorios logran consolidarse como parte normal del funcionamiento estatal o si quedan como experiencias interesantes pero marginales. Por ahora, lo que está claro es que están escribiendo un capítulo nuevo en la historia de cómo funciona el Estado en América Latina.
Y eso, en una región donde la confianza en las instituciones públicas no pasa por su mejor momento, no es poca cosa.
Fuentes y referencias
Fuentes principales consultadas:
-
- Laboratorio de Gobierno de Chile – www.lab.gob.cl
-
- LABCapital, Veeduría Distrital de Bogotá
-
- PoliLab UNR, Universidad Nacional de Rosario
-
- AGESIC Uruguay
Organismos de referencia:
-
- Secretaría General Iberoamericana (SEGIB)
-
- Red Iberoamericana de Laboratorios de Innovación Pública
-
- Programa CYTED
-
- Banco Interamericano de Desarrollo
Estudios clave:
-
- Grandinetti, R. et al. (2021). “Laboratorios para la innovación pública. De las experiencias a los aprendizajes”
-
- Rodríguez, E. (2020). “Laboratorios de Gobierno para la Innovación Pública: estudio comparado”
-
- Acevedo, S. & Dassen, N. (2016). “Innovando para una mejor gestión: La contribución de los laboratorios de innovación pública”
Datos y mediciones:
-
- Índice de Innovación Pública Chile (5ª medición, 2024)
-
- Índice de Innovación Pública Bogotá (2023)
-
- Encuentro Iberoamericano de Innovación Pública (Santiago, 2025)
-
- Red de Innovación Pública Argentina – Agenda 2021
Stay Informed With the Latest & Most Important News
Previous Post
Next Post
Previous Post
Next Post
Recent Posts
- Minería de Datos a Cielo Abierto sin Regulaciones Claras: Desafíos Técnicos y Éticos.
- JAX-Privacy y el nuevo estándar de IA auditable: qué cambia para ingenieros y DPOs (Parte II)
- JAX-Privacy y el nuevo estándar de IA auditable: qué cambia para ingenieros y DPOs (Parte I)
- Abramos la caja negra de la IA: por qué la interpretabilidad es clave para una IA generativa segura y confiable.
- Prototipar con IA: De la idea al prototipo funcional en tiempo récord